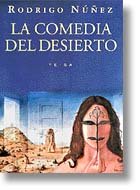Odio el arte simbólico en el que la representación pierde todo movimiento espontáneo para convertirse en máquina, en mera alegoría.
Luigi Pirandello. Prefacio a seis personajes en busca de autor.
El cine es la escritura de las imágenes
Georges Bazin, fundador de Cahiers du Cinemá
Capitulo uno
Eres un desperdiciado. Ésas fueron las últimas palabras de Cristina cuando me fui de la casa. Desperdicio, basura, todo lo que no sirve o ya se echó a perder. Perderse, seguro que yo estaba perdido. De acuerdo, Cristina. Soy un desperdiciado. No tengo nada que hacer al lado de una mujer tan sensata y triunfadora. Me voy. Quédate con todo, no me importa. Quédate con la casa, con la chacra, con los muebles, y con la cebichería que pusimos juntos. Sólo quiero mi vieja camioneta y mi libertad para seguir fracasando. Y ver a mi hijo cuando me dé la gana.
Aquel ciclo maldito de desamor, rabia y desamparo tenía que ser roto. Antes de tirar la puerta mis ojos se detuvieron en la mochila roja de Ramón. Arrancarme. Sí, ésa era la voz. Dos días después me encontraba en una comunidad shipiba con la misma mochila infantil, buscando a un shamán en medio de un ataque furioso de zancudos vespertinos. No fue difícil dar con su cabaña porque era la más grande de todas. Le dije entonces que quería tomar ayahuasca y rápidamente convenimos en la hora: una vez que anocheciera. Cuando volví el maestro Miguel Rengifo estaba recién bañado y envuelto en un enorme cushma blanca. Su pelo chuto negrísimo caía de costado sobre su nariz aguileña, ocultando uno de sus ojos rasgados. Pidió cigarros y un poco de aguardiente. Había luna llena.
Sírvame un poquito más, maestro. Todavía no siento mucha mareación. Creo que como soy grandazo necesito una dosis más potente. Rengifo entonces me ofreció otro vaso, y me dieron unas ganas indescriptibles de cagar. Salí a la noche iluminada y un sendero me condujo a la letrina. No estuve mucho rato en posición de cuclillas, pero en aquellos minutos me sentí feliz de pertenecer a este planeta, bañado por la luz de su satélite.
Seguro tienes mal de amores, me dijo cuando me instalé de nuevo bajo el mosquitero de su maloca. Si ves tigres o anacondas no te asustes, me alertó. Son tus miedos. Es un viaje, déjate llevar por él, que al final, ya no serás el mismo. Algo de ti se ha perdido, pero algo encontrarás que no buscabas.
Llevado por la suave mareación no sentí temor alguno. Mas bien la visión comenzó a pasar delante de mi mente como si fueran paisajes en movimiento, verdes, azules y violetas, encajes, velos que insinuaban otras realidades detrás de los colores, una impalpable transparencia de innumerables significados. Corrieron las horas y yo seguía empeñado en descifrar la clara verdad qué surgía entre las bobinas de la mareación. Como si se proyectaran múltiples películas sobre el mismo écran, teniendo como fondo musical los ícaros que cantaba el maestro. Después intenté dormir. Vano esfuerzo. Las visiones se fueron desvaneciendo lentamente con las horas y cuando acabaron me dieron ganas de partir.
Me subí en la primera combi que encontré. Pero antes de partir le di cien lucas a Rengifo. Asombrado, en medio de su modestia, entró brevemente a su cabaña y me regaló una bolsa de tela pintada. Dentro había un frasco. Le extendí la mano y me despedí. Él me abrazo. Yo no conozco Lima, amigo Rafael. Te voy a ir a visitar.
En Pucallpa me tomé un barco. Durante seis días me dejé arrullar en mi hamaca por el culebrear incesante del Ucayali, recordando las tonalidades del ayahuasca. Azules, verdes y lilas. Vivos colores que se encaramaban en los árboles y nos empequeñecían como hombres. Hasta el cuerpo del delfín rosado, que esporádicamente surgía del agua, parecía extraído de la misma visión tornasolada. Solo al atardecer percibí que los verdes cedían y después se extinguían bruscamente. Era la hora de subirme al techo de la cabina de mando, casi encima de la proa, y contemplar la oscuridad salpicada de grillos, estrellas y esporádicos balazos, que el capitán lanzaba al cielo para alejar a los piratas del río.
El día de San Juan acoderamos en Contamana. El barco atraca en el muelle y subimos a celebrar con los lugareños. Fuanes, ríos de cerveza, y explosiones de cumbia amazónica. A la mañana siguiente entramos al canal de Panaihua. Los cursos de agua se ensanchan, avanzan y retroceden. Los brazos de río y las cochas se multiplican. Finalmente el Ucayali y el Marañón se abrazan para formar el Amazonas y el gigantesco torrente aquieta nuestros espíritus. Estamos suspendidos en las aguas de la vida. Casi no hablamos, ni comemos, ni hacemos nada. Solo sortear las dilatadas horas del trópico.
Una mañana, el ulular de sirenas y los gritos de los estibadores, me arrancan de mi verde y sudoroso letargo. Hago el trayecto del puerto a la ciudad de Iquitos en una mototaxi y encuentro a todo el mundo alborotado. Werner Herzog ha ocupado la ciudad para filmar Fitzcarraldo y trae a una sarta de estrellas famosas. Entre los azulejos de la prefectura uno puede encontrarse con la vaporosa y otoñal Claudia Cardinale, mientras Mick Jagger se droga en todas las cantinas de la calle Putumayo. Cada gringo viejo que sale de la casa de fierro se me alucina Jason Robards, el actor que hará de cauchero y amante de la ópera.
Me encuentro con Jorge Vignati, que es el director de fotografía, en un bar de la plaza. Salud Jorge, Salud Rafael. Vamos ahorita al hotel y te presento al encargado del casting. El tipo me toma fotos. Me coloca un sombrero en la cabeza. Me pone dos chimpunes de utilería al cinto. Podría volver mañana, me pide en un pésimo castellano. Al día siguiente ya estoy convertido en el guardaespaldas de Fitzcarraldo, es decir de Robards. Al rato me presentan a Werner Herzog. Me dice que no hay guión escrito pero que la película está en su cabeza. Y que cada mañana le dicta a la script las escenas que quiere filmar. En un inglés marcial me ruega: Give me the best of your self.
En el comedor del Hotel de Turistas me sientan junto a Jason Robards. Hablamos del tiempo. Cómo hacer otra cosa si llueve a cántaros desde hace dos días. Afable, parco y melancólico, Robards parece asustado por la ferocidad del paisaje y los miles de kilómetros que lo separan de su casa. Para tranquilizarlo le cuento historias de la selva, que alguna vez le escuché de niño a mi abuelo portugués. Durante los largos descansos me exige más historias. A little bit more, repite.
Me siento importantísimo. Aunque no digo una palabra, porque no tengo ningún parlamento. A la semana Jason Robards es mi yunta y la Cardinale me saca a bailar cada vez que se arma la juerga, lo que es muy frecuente. Me gustan los hombres grandes, me confiesa una noche. Tenemos nuestros arrumacos, pero es una lástima que ya no sea la Claudia de mi juventud. Teme estar desnuda con la luz prendida y tapa la celulitis con el satén y las blondas. Caro Rafo, io sono una donna miglionaria y bella. Tu un ragazzo sin ofizzio ni benefizzio. La combinazione perfecta. Termino huyendo de su acoso durante todo el rodaje. Y encima está Mick Jagger tarareando satisfaction con los ojos vidriosos y lleno de muecas. Todas las madrugadas toca mi puerta y siempre pide trago o un par de chutes. Me vuelvo imprescindible para el jefe de los Rollings y para Herzog. Necesito a ese peruviano que arregla todo con pita, dice el director cada vez que el rodaje se interrumpe, porque la grúa se jode o el dolly se atraca. ¿No quieres venirte a Alemania para hacer la maqueta del barco y filmar en miniatura algunas escenas? Encantado Werner.
Lo peor está por venir. La producción ha construido una especie de estudio en la jungla, a quien todos llaman selvacittá. Un plató en el último rincón del planeta. En lo más profundo del bajo Marañón. A ocho horas en bote de cualquier sitio. Sin un teléfono a mano. Allí Herzog se pelea con todo el mundo. Con el mexicano Resortes, con un suizo llamado Mario Adolph que salía en las películas de 007, con el divo del Jagger, con Sarah Bloom la vestuarista que se niega a lavar todas las noches el único traje de lino blanco de Fitzcarraldo. Discute también con el jefe de cámara, que es mi amigo Vignati, al que se le han humedecido un montón de rollos tras otro diluvio estival. Robards entra en pánico. Demasiado desorden para un gringo. Se olvida de los parlamentos que Herzog dicta al desgaire y la fatiga lo consume. No come hace días y la fiebre lo consume porque el servicio es deplorable.
La tensión se multiplica. Para colmo los aguarunas-huambisas quieren que nos vayamos. Amenazan con quemar las barracas donde nos alojamos técnicos y actores. Ya me veo huyendo de las cerbatanas envenenadas, entre las corrientes y meandros del río. Tienen razón. No quieren ser invadidos por una recua de crudos que los obligan a cargar un enorme barco de vapor hasta una colina, para luego desbarrancarlo por la otra ladera.
Robards está con fiebres palúdicas y Mick Jagger no soporta la diarrea, el calor, ni la pobre ración de alcohol y de drogas. Herzog hace oídos sordos a los reclamos, para reproducir con el mayor realismo la épica de Fitzcarraldo, pero solo logra que Mick Jagger explote y le lance un contundente mother fucker. Estalla el motín en el plató.
Robards y Mick Jagger rescinden el contrato y se van chutando en la primer bote que pasa por el río. No va más Fitzcarraldo. Entrará en ese limbo de neblina donde descansan las películas que nunca se terminaron, las que jamás fueron montadas, aquellas que nunca serían exhibidas. Las luces de tungsteno se apagan, las cámaras se detienen, los grupos electrógenos dejan de susurrar. Abandono selvacittá. El elenco se dispersa pero Herzog no se amilana. Marcha a Europa, consigue más billete y contrata a Klaus Kinski. Este alemán aventurero y fanfarrón queda perfecto como Fitzcarraldo. Mucho mejor que Robards que nunca se metió en el papel.
Kinski conocía de sobra las extravagancias de Herzog, porque eran amigos desde infancia. Antes habían trabajado juntos en Lope de Aguirre, el azote de Dios. Cómo olvidar a ese conquistador desquiciado en su goleta de harapos invadido por los monos.
Herzog volvió al cabo de seis meses cuando ya nadie lo esperaba. Desechó casi todo el material filmado, rehizo el personaje de Fitzcarraldo y botó al tacho el de Mick Jagger. Prácticamente hizo la película de nuevo. Todas las escenas donde yo salía fueron eliminadas. Qué frustración no verme nunca. Como si todos esos días con Robards, Jagger y la Cardinale, jamás hubieran existido.
La historia de Bibi.
Estaba casi a punto de regresarme, con el pasaje en la mano, cuando un fresco olor de pubertad llegó hasta mi mesa. Una chiquilla del malecón se me acercó mientras tomaba una cerveza y me dijo con su voz menuda: Tú debes andar caliente. Vamos a hacer el amor, papá. No tendría más de catorce o quince años. La observé con detenimiento. Dudé. Era la Lolita de Kubrick, la pretty baby charapa de Louis Malle. La observé mejor. Llevaba una camisa pintada con pájaros y flores, que traslucía el leve volumen de sus tetitas doradas. Bajé la mirada. Un short cortísimo delataba su piel mojada y suave, como de gamitana, y su culo erguido de animal de monte.
Quedamos en vernos en el hotel a la hora de la siesta. La esperé largos minutos. Un calor de los mil diablos que sólo aumentaba la sed, el sudor y las ganas. Abrí las ventanas de par en par, prendí el ventilador, y tocaron a la puerta. Una respiración agitada la acompañó mientras se desnudaba y se metía a la ducha. El agua corrió largamente mientras yo divisaba a través del espejo de la cómoda su quebrada silueta. Apenas se insinuaba el vello sobre el pubis y sus glúteos parecían tensarse por la proximidad entre ambas nalgas.
Mientras se bañaba me tomé el frasco del shamán de Pucallpa. Recordé los cantos que me guiaban en medio de mi bosque, los ícaros que parecían los sonidos de una ópera . Pronto volvió la misma mareación que había sentido con el brujo, mientras Bibi se jabonaba eternamente. El sexo, la selva y la visión. Cerré las persianas y cuando ella se echó sobre la cama me quedé pegado a su piel recién lavada, al sudor vegetal de sus axilas, a la dulce lubricación de su conchita. Absorbí el aroma de cada poro, de cada pliegue. Descubrí los cambios de coloración de su cuerpo de arcilla. Luego quedé deslumbrado por su vientre que terminaba en una carnosa y húmeda flor roja.
Me dejé arrastrar por el camino delirante de los insectos. Busqué la savia, los estambres y la miel. Mordí apenas sus labios como pétalos macizos y compactos. Succioné una orquídea carmesí henchida de placer. Una bromelia dispuesta a expeler hasta la última lágrima. El viento de la excitación arreció las copas de los árboles. Una ráfaga de tiempo. La anaconda se irguió entre las lianas. y las sombras inmemoriales del bosque. En el abismo verde tornasol rugieron las fieras manchadas de deseo, Vino la noche, la muerte tropezó con dos seres copulando y siguió su marcha entre la jungla. Yo me quedé recordando la turgencia de las corolas y los sépalos, el vago perfume de los pistilos. Después de un rato volví a su boca, imitación exacta de la flor que habitaba entre sus piernas.
Al amanecer exclamó: me duele mi chuchita, papá. Finalmente husmeé entre sus nalgas de apretada redondez. Indagué en su culo y fui abriendo el camino con mi saliva. Extenuado me quedé dormido en aquella quebrada prominencia. Cuando desperté ya no estaba Bibi, Ni mi billetera. Pero me habia quitado a Cristina de la cabeza.
En ese momento recordé las palabras del shamán: es un viaje. Déjate llevar por él, que al final ya no serás el mismo. Algo de ti se ha perdido, pero algo encontrarás que no buscabas.